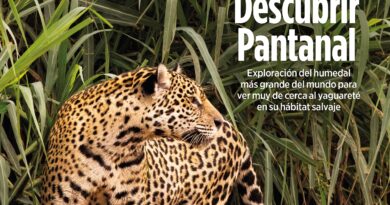De la suprema Maryland al Don Pedro: cuáles son los platos que están en peligro de extinción
Ayer nomás las mesas de los restaurantes se llenaban de platos que hoy brillan por su ausencia. Eran sabores repletos de tradición: desde el aristocrático lomo a la pimienta, símbolo de la cocina afrancesada de los años 80, hasta los chorizos a la pomarola, tan populares y calóricos. La lista de ausencias suma el hígado a la veneciana, los sesos fritos a la romana, el cóctel de camarones, que tan de moda supo estar. Y hay mucho más: ¿dónde quedaron esos pollos al champignon o al ajillo, esas albóndigas con tuco, esos niños envueltos que fueron parte de nuestra historia? ¿Dónde se escondieron las mollejas al verdeo, dónde las papas noisette, que en algún momento supieron presentarse como la evolución elegante de las más rústicas papas fritas?
Entre las entradas frías, el trono pertenecía al reino agridulce: melón con jamón, ensalada Waldorf, palmitos con salsa golf. En los postres, arreciaban el bombón suizo o el almendrado. En los restaurantes de la Costanera Norte los niños se encandilaban con las copas heladas con su oblea clavada por encima o por el más reciente banana split, de auge efímero; mientras, los adultos disfrutaban un Don Pedro, potenciado por una medida de whisky escocés. La conversación gastronómica de esos años no estaba conquistada por el chocolate Dubái, sino por el Postre Balcarce, el Leguizamo, la isla flotante y la sopa inglesa. “Hubo un momento en que el comensal se volvió más ‘fifí’ y empezó a mirar con desconfianza platos que antes eran muy normales. En casos como el hígado, los riñones o el seso, hay una generación que empezó a verlos con cierto rechazo, como si fueran demasiado rústicos o hasta poco finos”, cuenta Milagros Carro, parte de la familia propietaria del emblemático Miramar, un bastión de la cocina porteña que desde 1950 ocupa la misma esquina (San Juan 1999).

Lo cierto es que estos platos, consolidados en libros como los de Doña Petrona, pertenecen a una foto que supo ser tener colores, pero que hoy destiñe en blanco y negro. Decir que no existen más sería una exageración. Muchos resisten en bodegones, en pocas rotiserías y, más aun, en hogares que insisten en prepararlos. Pero son los menos. Apenas seis años atrás, Albamonte –la exitosa cantina de Chacarita– tenía entre sus entradas los sesos a la romana: tras la pandemia, incluso ellos se rindieron frente a los escasos pedidos de sus clientes. “A nosotros, de chicos, nos hacían comer de todo; hoy ya no sucede así y muchos perdieron la costumbre de algunos platos. Debimos incluso bajar la cantidad de seso que ponemos en los ravioles, porque la gente dejaba de pedirlos. Hay mucho prejuicio: varios que dicen ‘qué asco’, pero en realidad nunca los probaron. Hoy los sesos a la romana o a la provenzal solo los hacemos para clientes que los piden con anticipación.

Otro plato que ya no ofrecemos son las costillitas a la riojana, las cambiamos por churrasquitos, que no tienen hueso, es más fácil que no salgan secos y tienen más aceptación. Pero es así, muchos van a lo seguro, lo ves muy claro en los postres, donde siguen con flan, merengue, tiramisú, panqueques, pero ya no piden la torta de ricota o la gateau delicia, una torta que se parecía a la sopa inglesa”, cuenta Sergio Iannone, propietario de esta tradicional cantina de Chacarita.
“En los últimos años salieron varios platos de nuestra carta, que siempre fue muy amplia. Se fueron las croquetas de aves, el cóctel de camarones, el camarón al ajillo, el cochinillo al horno y un postre que era el Brazo de Gitano: un pionono relleno con higos y nueces por arriba –comenta por su parte Jorge Dutra, de El Imparcial–. Las croquetas estoy pensando quizás traerlas de vuelta, porque ahora están muy de moda en España”.
En la reciente Guía no definitiva del morfi porteño (editado por Monoblock), sus autoras –las periodistas especializadas en gastronomía Silvina Reusmann y Cayetana Vidal– afirman que muchos de estos platos grabados en el ADN de los porteños están desapareciendo, incluso en peligro de extinción. “Hay un cambio de generación muy fuerte entre finales de los años 80 y 90 –dice Cayetana–. En los 90 se popularizaron las hamburguesas, apareció la comida congelada, comenzamos a ver cómo la globalización gastronómica llegaba a la Argentina. Pasó en mi familia: a mí me tocó ser niña en los años 80 y aprendí a comer hígado en casa; en cambio mi hermano menor ya creció con los bastoncitos de pescado congelados. También pasó algo con los cocineros: los más jóvenes comenzaron a abrir restaurantes que le daban la espalda al pasado. En ese momento eso fue bueno, valioso y necesario: aparecieron nuevos ingredientes, ideas y sabores que enriquecieron la escena local. Hoy, en cambio, es posible mirar atrás y pensar en aquello que dejamos en el camino, para devolverle su valor”.
Los que sí, los que no
Claro que no todos los platos corren la misma suerte. La moda es caprichosa y mientras algunos sabores parecen quedar en el olvido, otros vuelven con una fuerza inusitada. Un ejemplo evidente es el de los buñuelos de acelga o espinaca, que se convirtieron en un comodín de toda carta. Pioneros como Oporto en Núñez, Rogelia en Cañuelas y 878 en Villa Crespo fueron claves para devolverles la pátina de modernidad que habían perdido.
Otro ejemplo es el vitel toné, clásico navideño que no solo pasó a conseguirse todo el año sino que se convirtió en relleno de sándwiches (como sucede con la deliciosa medialuna rellena de vitel toné de Atelier Fuerza) y ganó reversiones como el maiale tonnato de Picarón, donde reemplazan el peceto por bondiola ahumada. O la suprema Maryland, que aunque ya no se ve con la frecuencia de antaño todavía resiste en algunos lugares con su banana frita que despierta controversias.

“Son recetas que hacen a ciertas tradiciones. Se pueden mantener vivas porque tienen asidero por detrás, pero es como el huevo y la gallina: tiene que ser un buen plato y tiene que haber un lugar que lo haga con calidad, no alcanza con solo una de estas cosas. Tampoco hay una fórmula tan clara. En Los Galgos, por ejemplo, el hígado a la veneciana es un clásico que nos piden mucho. En cambio, probamos hacer las ancas de rana a la provenzal y no funcionaron. Tal vez sea porque nuestro público no quiere ese plato o por nuestras propias falencias. Con el revuelto Gramajo, recuperamos la receta original, porque veíamos que estaba muy bastardeado”, cuenta Julián Díaz, propietario de esta casa.

Para evitar justamente que platos como los mencionados retrocedan, Los Galgos publicó en 2023 el libro Cocina Porteña, donde reúne recetas como la de ravioles de seso y borraja, buseca, pascualina de alcauciles, ternerita guisada, riñoncitos al jerez, carré de cerdo relleno con ciruelas, Imperial Ruso y tarantela, entre muchas más.
En paralelo, mientras que la cocina latinoamericana comenzó en las últimas dos décadas a mirar su propio ombligo, investigando historia e ingredientes locales, en la Argentina esta vuelta tiene que ver con los grandes platos identitarios del país. “Hay un sistema experto conformado por el periodismo, por las redes sociales y los influencers, que de pronto revaloriza un producto como los buñuelos, y así ese producto vuelve a escena. También hay cambios que tienen que ver con la manera de alimentarnos. Desde la nouvelle cuisine en adelante, reforzado luego con el cocinero español Ferran Adrià, hubo una demonización de la crema y de la manteca, ingredientes que se usaban mucho en nuestros platos de los años 80 y anteriores. Los acusaban de tapar el sabor, también de ser poco saludables”, afirma Carina Perticone, responsable de investigación y desarrollo en el restaurante Anchoíta, y analista de culturas alimentarias en su aspecto histórico. “Se suma que ciertas comidas tenían connotación de clase obrera, como los chorizos a la pomarola, el hígado y el seso, y por eso muchos les dieron la espalda. En cambio, el vitel toné renace fuerte a tono con la tendencia global que se vive de las cocinas regionales italianas, donde se multiplican las porchettas, los cannoli, la pizza napolitana. Es un tema de modas. En lo personal, estoy convencida de la importancia de saber de dónde viene lo que comemos, y el por qué lo comemos”.

Defensores de la tradición
Hay lugares emblemáticos, bodegones tradicionales, cantinas italianas y bares notables, que se visten de héroes de la memoria. El mencionado Miramar es uno ellos: “Hay un valor enorme en mantener vivos platos que, para muchos, quedaron en el recuerdo. Cuando servimos caracoles, rabo de toro, ranas, una buseca, un buen mondongo o un guiso de lentejas, lo que aparece en el cliente no es solo el gusto: es la memoria. Hay una emoción inmediata, un viaje en el tiempo. Son sabores que remiten a almuerzos de domingo en familia, a un modo de comer porteño que parecía haberse perdido. Ese agradecimiento es lo que nos confirma que insistir en estos platos no es una terquedad, sino un acto cultural”, dice Milagros.
Ella es, a su vez, gerenta de El Octavo, un bar mucho más nuevo donde también rescatan recetas clásicas. “Ahí tenemos un público más joven, que nos permite entender que estos platos no son solo nostalgia. En El Octavo servimos lomo al champiñón con papas noisette, también ojo de bife a la pimienta negra: son dos sabores de los años 70 y 80 y nos los piden mucho. No se trata de rescatar recetas viejas, sino de darle a cada comensal la posibilidad de reencontrarse con un pedazo de su historia, sentado en una mesa de hoy”.
Diego Pasquale, uno de los socios del recuperado Almacén Lavalle, asegura que la mejor posibilidad que tienen estos platos de sobrevivir es a través de la calidad. No alcanza con la voluntad de recuperarlos, dice, sino que hay que trabajar en ellos con ingredientes de primera y técnicas adecuadas. “No es fácil hacer un buen revuelto Gramajo. Está lleno de buñuelos, pero no siempre son buenos. El foco debe estar en la calidad, no en la nostalgia. Ahí sí se puede hacer esa conexión con lo que comíamos antes, con esos platos típicos de nuestras casas, que por las nuevas dinámicas de la sociedad se fueron perdiendo”, cuenta, sentado en una de las mesas de este bar notable donde armaron un altar al pebete argentino, sumando además platos como el guiso de rabo, el lomo al champignon y el postre Don Pedro.

En el mostrador de Cantina Mandia, un restaurante de moda en Colegiales, se exhiben berenjenas al escabeche y porotos a la provenzal. Creado por María Eugenia Mandia junto a su hermana Franca, este lugar recupera un ADN de bodegón, heredado de sus padres y abuelos, creadores de lugares emblemáticos de la ciudad, como Don Carlos o Luigi. “En Cantina Mandia nos gusta hacer esos platos de siempre, y algunos funcionan mejor que otros. Esta semana tenemos costillitas a la riojana y albóndigas con salsa de tomate, ambos son muy pedidos. Pero cuando quisimos hacer niños envueltos, no se los vendimos a nadie. Veo que hay en varios lugares una vuelta a recetas tradicionales, pero a mí me da miedo que sea como una moda y no como algo real. De pronto todos hacen buñuelos y milanesas con fideos. Pero si no es auténtico, me aburre. Yo sé que si hago una milanesa con fideos se vende bien, pero prefiero arriesgar probando otras cosas, siempre dentro de nuestra identidad”, dice María Eugenia Mandia.
Entre la extinción y la recuperación, así es el subibaja de los platos emblemáticos de la historia argentina. Una memoria colectiva que se escribe al calor de las cocinas hogareñas y de los restaurantes, con algo de nostalgia, pero también con el placer que genera, siempre, una rica comida.
Muchos sabores que eran moneda corriente hasta hace unos años dejaron de verse en las cartas de los restaurantes; otros resisten en bodegones y hogares que se niegan a perderlos LA NACION