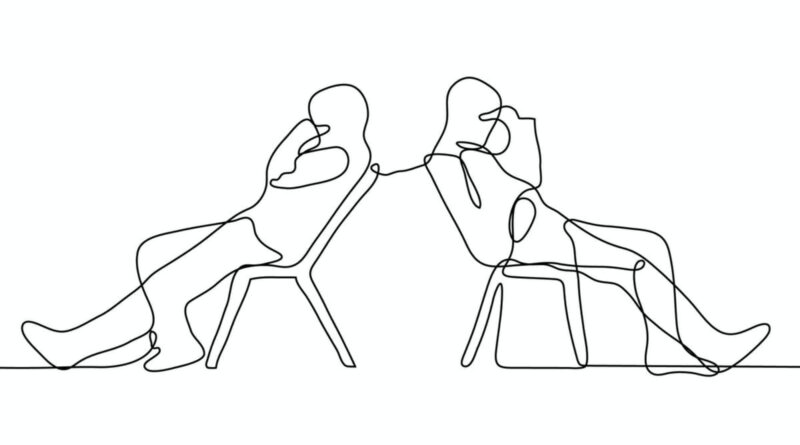El arte ante la censura
Dos recientes noticias –una desde Londres y otra desde Buenos Aires– nos recordaron hasta qué punto el poder se incomoda cuando el arte lo interpela.
En Londres, un mural de Banksy en el Tribunal Superior de Justicia que mostraba a un juez golpeando a un manifestante fue borrado por orden judicial. El argumento formal fue impecable: la pared era parte de un monumento histórico protegido. El efecto real, sin embargo, fue silenciar una obra que denunciaba con crudeza la actuación del Poder Judicial británico.
En Buenos Aires, una muestra prevista en el Palacio Libertad nunca abrió sus puertas porque la Secretaría de Cultura consideró que “favorecía la causa palestina”. Los artistas –cuyas motivaciones pueden deberse más a prejuicios ideológicos que a un conocimiento preciso del conflicto– desistieron ante la presión oficial.
En ambos casos, el patrimonio o la neutralidad institucional funcionaron como excusas. El resultado fue idéntico: la restricción del derecho a crear y a mostrar.
El debate no es nuevo. En la Argentina, la justicia ya debió pronunciarse cuando en 2004 se clausuró la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta. Cuando intervino la justicia, los jueces recordaron a las autoridades que la libertad artística forma parte del núcleo duro de la libertad de expresión: aun cuando incomode, ofenda o sacuda convicciones, merece plena protección.
La jurisprudencia internacional coincide. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la libertad de expresión vale tanto para las ideas que gustan como para las que “ofenden, chocan o inquietan”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue igual de clara: la censura no tiene lugar en una sociedad democrática. Y en los Estados Unidos, la Corte Suprema ratificó que hasta quemar la bandera es un acto protegido.
La censura nunca se presenta como tal: suele disfrazarse de prudencia administrativa, de protección de valores morales, de defensa del orden público. Pero detrás del disfraz late siempre la misma pulsión: evitar el disenso, neutralizar la crítica, domesticar al arte.
Una democracia sólida no se mide por el confort de sus autoridades, sino por su capacidad de tolerar la incomodidad que genera el arte crítico. Cada mural borrado, cada muestra cancelada, cada voz acallada empobrece el espacio público y nos aleja de los valores que decimos defender.
El arte no está hecho para tranquilizar o disfrutar. Está hecho también para inquietar, provocar y hacernos pensar. Y justamente por eso necesita protección jurídica reforzada. En tiempos en que resurgen los intentos de disciplinar las expresiones incómodas, conviene recordarlo: prohibir una obra nunca borra el conflicto que la originó. Solo lo vuelve más visible.
Dos recientes noticias –una desde Londres y otra desde Buenos Aires– nos recordaron hasta qué punto el poder se incomoda cuando el arte lo interpela.En Londres, un mural de Banksy en el Tribunal Superior de Justicia que mostraba a un juez golpeando a un manifestante fue borrado por orden judicial. El argumento formal fue impecable: la pared era parte de un monumento histórico protegido. El efecto real, sin embargo, fue silenciar una obra que denunciaba con crudeza la actuación del Poder Judicial británico.En Buenos Aires, una muestra prevista en el Palacio Libertad nunca abrió sus puertas porque la Secretaría de Cultura consideró que “favorecía la causa palestina”. Los artistas –cuyas motivaciones pueden deberse más a prejuicios ideológicos que a un conocimiento preciso del conflicto– desistieron ante la presión oficial.En ambos casos, el patrimonio o la neutralidad institucional funcionaron como excusas. El resultado fue idéntico: la restricción del derecho a crear y a mostrar.El debate no es nuevo. En la Argentina, la justicia ya debió pronunciarse cuando en 2004 se clausuró la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta. Cuando intervino la justicia, los jueces recordaron a las autoridades que la libertad artística forma parte del núcleo duro de la libertad de expresión: aun cuando incomode, ofenda o sacuda convicciones, merece plena protección.La jurisprudencia internacional coincide. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la libertad de expresión vale tanto para las ideas que gustan como para las que “ofenden, chocan o inquietan”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue igual de clara: la censura no tiene lugar en una sociedad democrática. Y en los Estados Unidos, la Corte Suprema ratificó que hasta quemar la bandera es un acto protegido.La censura nunca se presenta como tal: suele disfrazarse de prudencia administrativa, de protección de valores morales, de defensa del orden público. Pero detrás del disfraz late siempre la misma pulsión: evitar el disenso, neutralizar la crítica, domesticar al arte.Una democracia sólida no se mide por el confort de sus autoridades, sino por su capacidad de tolerar la incomodidad que genera el arte crítico. Cada mural borrado, cada muestra cancelada, cada voz acallada empobrece el espacio público y nos aleja de los valores que decimos defender.El arte no está hecho para tranquilizar o disfrutar. Está hecho también para inquietar, provocar y hacernos pensar. Y justamente por eso necesita protección jurídica reforzada. En tiempos en que resurgen los intentos de disciplinar las expresiones incómodas, conviene recordarlo: prohibir una obra nunca borra el conflicto que la originó. Solo lo vuelve más visible. LA NACION